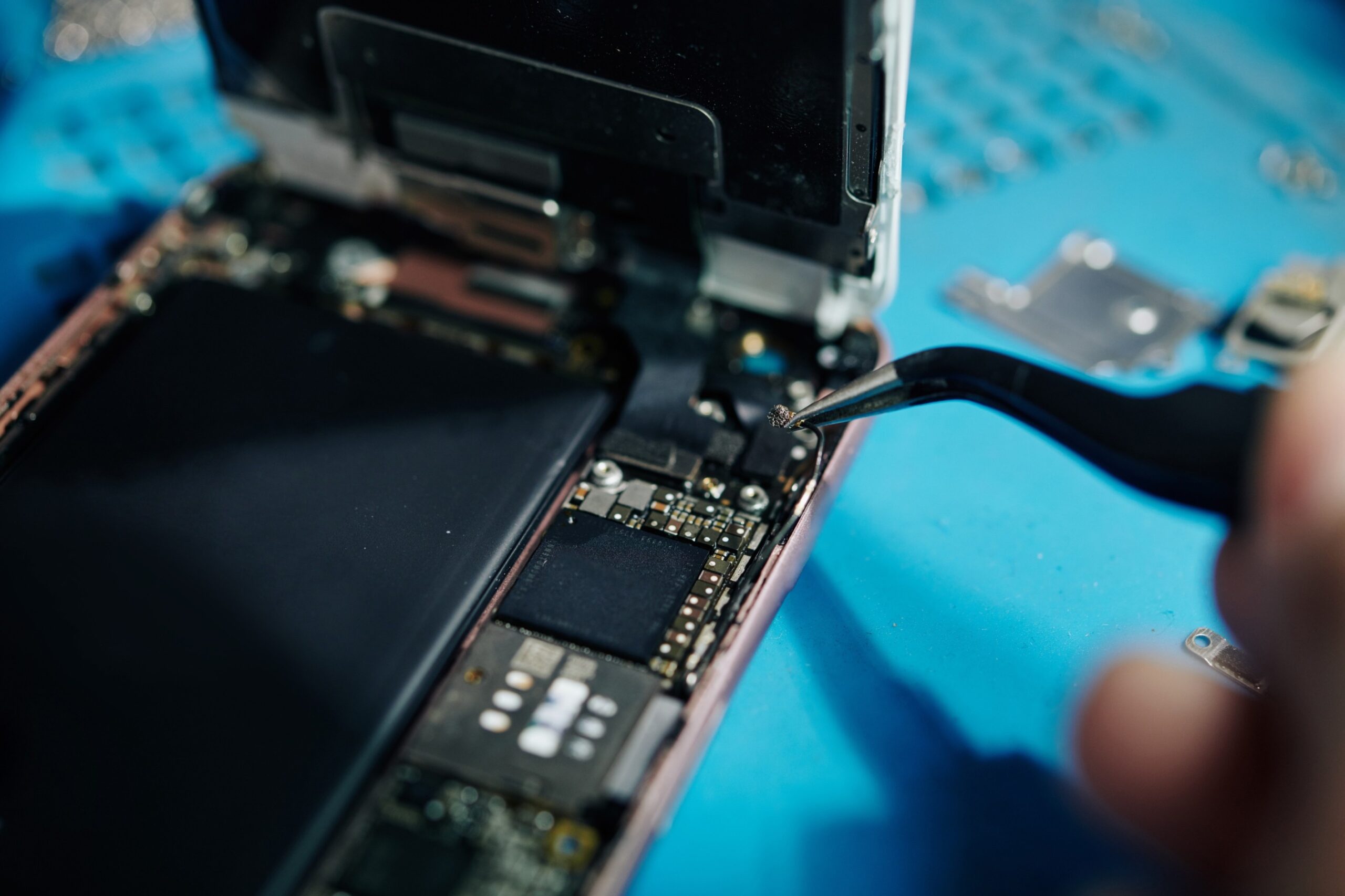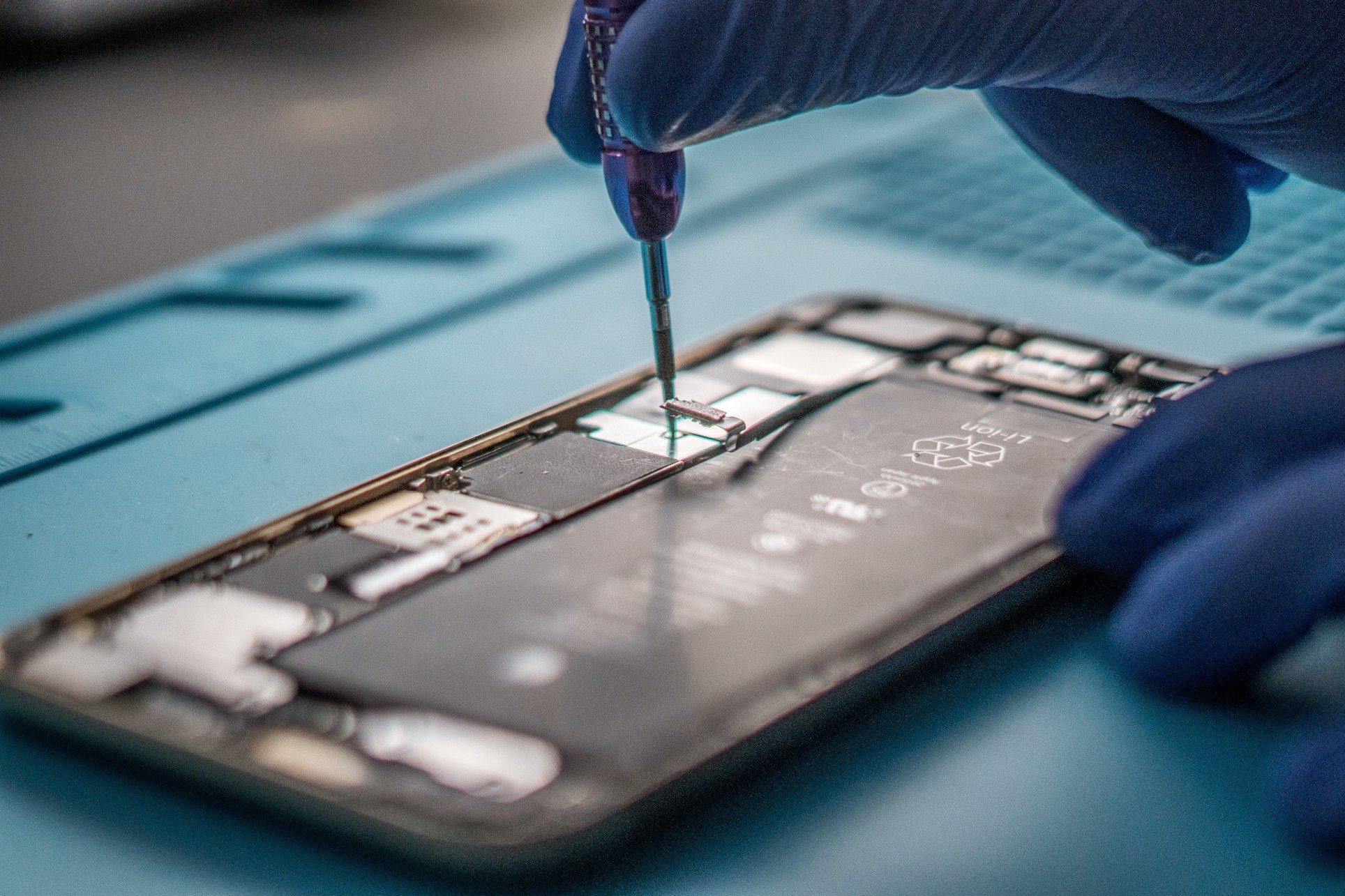Servicio técnico de telefonía móvil iPhone y Android
Servicio técnico especializado en iPhone y Android
Ofrecemos soluciones rápidas y confiables para todo tipo de problemas en celulares y computadoras: cambio de pantallas, reemplazo de baterías, reparación de hardware y software, eliminación de virus y optimización del rendimiento. Nuestro objetivo es que tus dispositivos vuelvan a funcionar como nuevos.
Soluciones rápidas, confiables, y garantizadas para tu dispositivo
¿Por qué elegirnos?
Repuestos de alta
calidad
Usamos componentes de
calidad para garantizar
durabilidad
Expertos en iPhone
y Android
Años de experiencia
trabajando con todas
las marcas
Garantía en todos
los servicios
Si algo falta lo revisamos
sin costo adicional
Reparación profesional de iPhone y Android
Ofrecemos soluciones rápidas y confiables para todo tipo de problemas en celulares y computadoras:
- Cambio de pantallas, baterías, cámaras. altavoces, botones, etc.
- Trabajos de microsoldadura para fallas de carga, encendido, WiFi/Bluetooth,imagen, reparaciones de placa base
- Mantenimiento preventivo y correctivo para todo sector que acumule polvo como puerto de carga,altavoz,cámara, interruptor de silencio, etc.
Servicio en el día
Para reparaciones rápidas
Diágnostico seguro
Revisamos tu dispositivo y te
decimos que tiene sin costo